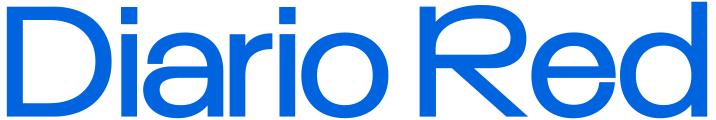Obras sin fin
Distintos modos de terminar una obra de arte, y singulares historias sobre pinturas, composiciones musicales, piezas literarias y películas inconclusas
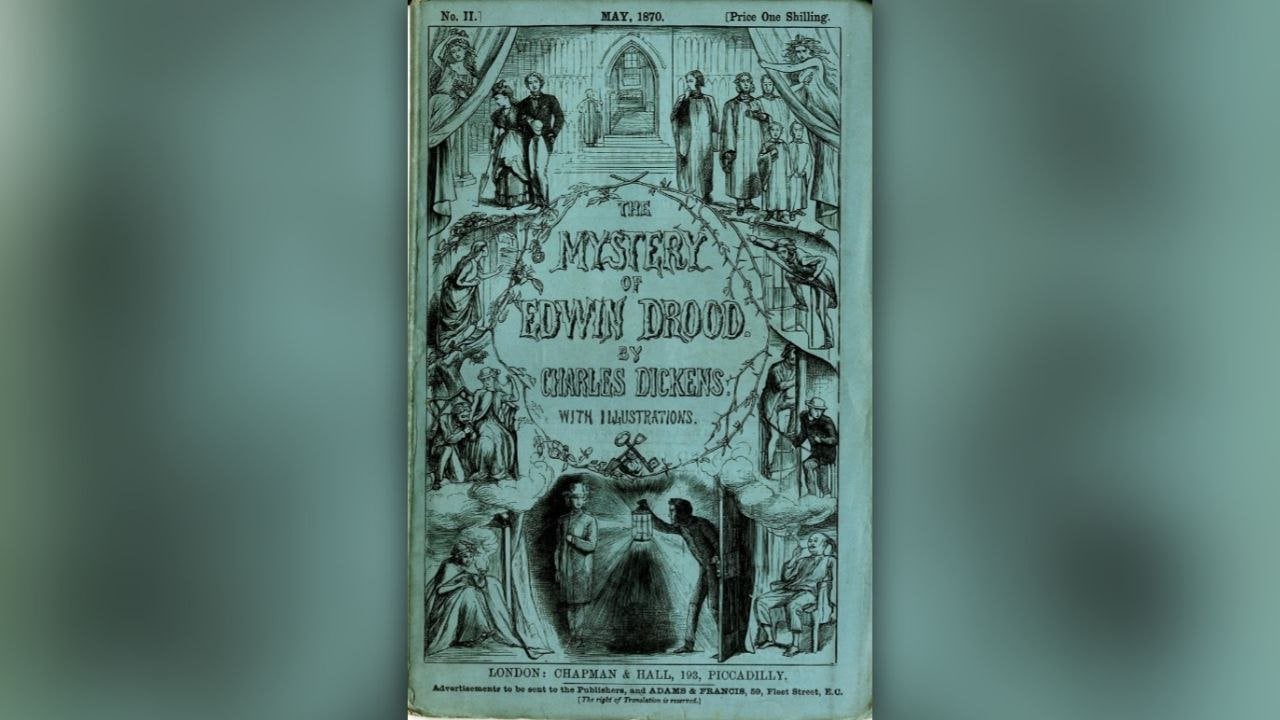
Corría 1497 y ya habían pasado más de dos años desde que Ludovico Sforza le había encargado el dichoso mural, pero la pintura avanzaba lentamente y los monjes del convento dominico milanés de Santa Maria delle Grazie ya no sabían qué hacer. Leonardo y sus discípulos se pasaban horas en esa sala, degustando la comida que los religiosos (ya muy a su pesar) les preparaban, pero daba la sensación de que el mural jamás sería completado. Había días en los que Leonardo apenas daba una o dos pinceladas para luego quedarse varias horas mirando la pared con ánimo contemplativo, o conversando con sus compañeros. Se murmuraba incluso que cada tanto el artista experimentaba mezclando el óleo con las comidas y el vino que le servían los monjes, a fin de hallar nuevas texturas y matices en los colores. Cuando alguien le inquiría sobre cuándo terminaría su visión de la última cena, Leonardo se molestaba. En palabras del escritor Matteo Bandello, amigo y contemporáneo del artista: “A la mañana temprano subía al andamio, porque la Última Cena estaba un poco en alto; desde que salía el Sol hasta la última hora de la tarde él estaba allí, sin quitarse nunca el pincel de la mano, olvidándose de comer y de beber, pintando continuamente. Después solía estar dos, tres o cuatro días sin pintar, y aun así se quedaba allí una o dos horas cada jornada y solamente contemplaba, consideraba, examinando para sí las figuras que había pintado. También lo vi, lo que parecía caso de simpleza o excentricidad, cuando el sol está en lo alto, salir de su taller en la corte vieja donde estaba aquel asombroso caballo compuesto de tierra, y venirse derecho al Convento de las Gracias, y subiéndose al andamio tomar el pincel y dar una o dos pinceladas a una de aquellas figuras, y marcharse sin entretenerse. Leonardo explicó que los hombres de su genio a veces producen más cuando trabajan menos, por tener la mente ocupada en precisar ideas que acababan por resolverse en forma y expresión. Además, informó al duque que carecía todavía de modelos para las figuras del Salvador y de Judas; temía que no fuera posible encontrar a nadie que, habiendo recibido tantos beneficios de su Señor como Judas, poseyera un corazón tan depravado hasta hacerle traición. Añadió que, si continuando su esfuerzo no podía encontrarlo, tendría que poner como la cara de Judas el retrato del impertinente y quisquilloso prior.”
Completar una obra de arte tiene su dificultad, sea un texto, una pintura, una escultura, una película o una pieza musical. ¿Cuándo está algo completo? ¿En qué instancia se ha dicho exactamente todo lo que se pretendía decir, ni más ni menos?
Como Leonardo, Mozart componía primero las obras completas en su mente y luego las transcribía al papel cuando ya estaban terminadas y en su memoria. En una carta, Wolfgang le explicaba a su padre, quien le inquiría sobre una misa que le habían encargado, que la obra ya estaba “completamente compuesta; escrita todavía no, pero compuesta por completo”. Cada vez que Mozart componía en su mente una sonata o una sinfonía, tenía ya la certeza de cada nota. De hecho, como él mismo detalla en otras cartas, trasladar las obras al papel era una tarea necesaria, imprescindible, pero que se le hacía tediosa. En su cabeza, "estaba hecho, todo estaba listo en su memoria". Así, las partituras manuscritas del gran Wolfgang apenas si tienen algún mínimo manchón o una tachadura.
Beethoven, por el contrario, podía comenzar una sinfonía un año y luego seguir trabajando con esa idea durante una década hasta darle su forma final. Los manuscritos de Ludwig están repletos de manchones, correcciones y tachaduras. En un revelador programa televisivo de 1954, el director orquestal Leonard Bernstein cogía un facsímil del manuscrito original de la quinta sinfonía de Beethoven e interpretaba varios de los fragmentos tachados, los trozos descartados, intentando penetrar en la lógica creativa del compositor. Bernstein afirmaba sentir una mezcla de admiración y compasión por los antiguos editores de Beethoven, encargados de descifrar dichos manuscritos para preparar las versiones finales que iban a la imprenta.

La paradoja es que tanto en el caso de Mozart como en el de Beethoven, aún con procesos creativos tan diferentes, todo resulta en música de altísimo nivel creativo y que suena espontánea a nuestros oídos. Nada parece importar para la obra final que sea fruto de un único rapto de inspiración o, en cambio, fruto de un trabajoso proceso de prueba y descarte.
¿Es mejor el artista que acaba una pintura al primer trazo o aquel que la rehace y modifica varias veces hasta estar satisfecho?
No hay una regla única para el proceso creativo. Cuando encaraba un tema standard, el sensacional pianista de jazz Art Tatum (casi completamente ciego y dueño de una técnica extraordinaria) lo hacía suyo dotándolo de un arreglo personal sumamente intrincado, inventando para cada melodía nuevas armonías e infinitas variaciones. Pero una vez hecho ese trabajo, ya rara vez modificaba dichos arreglos, que venían a ser algo así como una composición nueva basada en otra composición. Por el contrario, el no menos genial saxofonista Charlie Parker (gran admirador de Tatum) buscaba siempre caminos nuevos cada vez que interpretaba el mismo tema, huyendo conscientemente de la repetición de fórmulas.
¿Es mejor el artista que acaba una pintura al primer trazo o aquel que la rehace y modifica varias veces hasta estar satisfecho? ¿Es mejor un autor que escribe noventa libros o uno que, como Walt Whitman, concibe a lo largo de su vida un único libro que va reescribiendo y republicando en cada etapa? Quizás lo único que importa es la calidad del resultado.
En todo caso, sea cual sea el mágico proceso de la creación, en uno u otro momento los artistas deciden que sus obras están terminadas, listas para ser exhibidas, interpretadas, publicadas. El problema es cuando eso no ocurre y nos llegan obras incompletas de artistas ya desaparecidos a los que veneramos.
En la música se ha ejercitado con frecuencia esta obsesión por la completitud. La música clásica ha visto a menudo como se rellenaban partituras inconclusas con trozos de otras composiciones de los mismos autores, se daba forma a meros esbozos o directamente, en los casos más osados, se inventaban melodías en un estilo semejante al de los trozos conservados. La llegada de las grabaciones y las últimas innovaciones digitales han permitido que de un demo incompleto de John Lennon grabado en 1977 surgiese un (presunto) nuevo tema de los Beatles estrenado en 2023: “Now and Then”.
Si en un arte abstracto como la música el terreno parece más dado a estas experimentaciones, en otras disciplinas se ha tenido más cuidado. Una cosa es aventurar palabras o contenidos en los restos de antiguos papiros griegos o latinos, donde las conjeturas (y muchas veces no pasan de conjeturas) permiten a veces reconstruir el sentido de una única línea, y otra muy distinta pretender rellenar los capítulos de “El Proceso” que Franz Kafka nunca escribió, y que conectarían la historia hasta donde llega con el final. De momento, que yo sepa, nadie se ha atrevido a intentarlo. Quizá la metáfora sobre el laberinto interminable de la burocracia se ajustaba mejor a un trabajo inconcluso que a una obra artificialmente completada.
“El misterio de Edwin Drood”, que Charles Dickens no pudo terminar a causa de su muerte en 1870, fue completada a posteriori por otros escritores, ansiosos, precisamente, por resolver de algún modo el misterio planteado por el título, y cuya verdadera resolución (si es que en el momento de morir la sabía) el autor se llevó a la tumba. De las varias propuestas para completar esta historia, la más inusual fue la publicada por un tal Thomas Power James en la ciudad de Brattleboro, Vermont, en 1873. Este sujeto adujo haber sido guiado en la redacción de la conclusión del misterio por el fantasma del propio Dickens, quien le habría dictado la conclusión palabra por palabra, convirtiéndole literalmente en lo que en inglés se denomina un “ghost-writer”. No menos curioso es que el gran Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes y él mismo aficionado al espiritismo, llegó a elogiar esta versión y afirmó que la consideraba afín al espíritu de Dickens. Salvando dicha excepción, en general las obras inconclusas de la literatura no se han visto tan afectadas por el afán de completarlas como las obras musicales. Quizá poner en boca de un escritor palabras que nunca redactó pueda parecer algo sacrílego.
En el cine, la fuerza de la industria y el poder del dinero han obligado a completar multitud de obras más o menos importantes que la muerte de los directores (o su despido) dejaron sin terminar
Tampoco es costumbre actual completar pinturas o esculturas inconclusas. Pero en tiempos del Renacimiento grandes escultores tenían por hábito crear manos, brazos, piernas y cabezas de mármol u otros materiales a fin de insertarlos en las esculturas romanas que iban desenterrándose aquí o allá. Ni Rafael ni Miguel Ángel habrían comprendido cómo la Venus de Milo, descubierta en la isla griega de Melos en 1820, pudo llegar a exhibirse con toda fanfarria sin que previamente algún escultor competente le adosase un par de elegantes brazos.
En el cine, la fuerza de la industria y el poder del dinero han obligado a completar multitud de obras más o menos importantes que la muerte de los directores (o su despido) dejaron sin terminar. El fallecimiento de sus protagonistas antes de completado el rodaje ha sido también motivo de grandes dolores de cabeza. El actor Rudolph Christians murió de forma inesperada cuando se habían terminado las tres cuartas partes de “Foolish Wives” (Esposas frívolas, 1922). Limitaciones presupuestarias le impedían al director Erich von Stroheim volver a rodar todas sus escenas con otro actor, de modo que se vio forzado a repetir escenas anteriores o tomas descartadas, e intercalarlas en los planos finales. En otros casos, utilizó además un doble a quien filmaba de espaldas.
El director Leo McCarey se vio en un problema semejante en 1951 durante la producción de su furibundo alegato anticomunista “My Son John” (Mi hijo John). El protagonista, Robert Walker, murió de forma repentina como consecuencia de una combinación de alcohol y barbitúricos a la edad de 32 años, cuando faltaba por filmar una tercera parte del filme. En la conclusión de la cinta, el actor tenía que pronunciar un emotivo discurso. Por fortuna, días antes de morir, Walker, que era un perfeccionista, había ido a casa de McCarey y le había pedido que lo grabase pronunciando la alocución para poder juzgar sus propios puntos fuertes y débiles. Esa grabación amateur acabó utilizándose en la escena final, presentándola como una voz en off, pero aún así el director necesitaba planos extra del actor para construir mejor el engaño, así que le pidió ayuda a su colega Alfred Hitchcock, quien había trabajado con Walker ese mismo año en “Strangers on a Train” (Extraños en un tren). Hitch cedió gentilmente algunos planos de Walker para modificarles el fondo y reutilizarlos en el filme de McCarey.

Un caso completamente opuesto fue el de la película de Jean Renoir “Partie de Campagne” (Una salida al campo). Iniciada en 1936, una combinación de dificultades climáticas y económicas, y su inminente viaje a los Estados Unidos, impidieron al director terminarla. Su amigo Jacques Prévert llegó a escribir un guion con el cual concluir la historia. Pero el trozo filmado por Renoir, aunque incompleto, funcionaba en sí mismo, y la experiencia estética era tan fascinante que, en 1946, terminada la guerra y diez años después de haber sido filmada, la película se estrenó como un mediometraje y se convirtió en un auténtico clásico.
Ejemplos de todo tipo abundan, y no pretendo ser exhaustivo. Dicho lo cual, y sin intentar otorgarle a este escrito el menor mérito artístico, me cuesta terminarlo. Por eso, planteo aquí el desafío para que, en años o siglos venideros, algún ignoto cronista futuro añada a continuación sus reflexiones sobre este mismo asunto. Alguien que, con un poco de suerte, mejore o revalide lo aquí expuesto, y que por lo tanto también…